Sintiendo una brisa helada, apuro el paso; por la calle Ingavi, cruzando por la librería La Paz, hacia la farmacia Bristol, para doblar la Yanacocha hasta la Indaburo. Mis pisadas, en el silencio, se oyen fuertes sobre los adoquines de piedra comanche. Apretando el andar, miro atrás; no queriendo oír pasos o correteos, o algún vehículo siguiéndome en las calles vacías, con sus casas con los portones ya cerrados. Ruta que cubriéndome los ojos podría recorrer. Cruzo por el cine San Calixto hacia la "Cruz Verde", ubicada en lo alto de un caserón para ahuyentar sombras y demonios, junto a esperpentos y energías negativas. La temida esquina, con la calle Jaén y sus cuentos y leyendas de espíritus penitentes. De carrozas tiradas por caballos que, despavoridos, se alejan raudos; de almas en pena que, a estas horas, arrastran cadenas. Otra corriente de aire corre por mi espalda, erizándome la piel; escalofrío que perturba mis emociones. Redoblando el paso escucho, a lo lejos, aullidos confundidos con el ladrar de perros. Instintivamente, miro hacia atrás, no viendo a nadie; ni demonios, ni sotanas del más allá, ni desalmados carceleros del más acá.
Agilizo la marcha en la vía desprovista de aceras. Calle colonial de piedritas blancas y negras que forman, en su suelo, figuras geométricas. Con sus casonas de portones de madera, hoy vetustos, rechinantes, vencidos; con sus zaguanes y patios interiores con fuentes de agua. Casas de techos de teja que parecen equilibrar para no caer de los aleros que, plagados de goteras, protegen paredes y balcones. Calle poco iluminada, con lámparas de hierro que apenas sí alumbran la casa de Murillo; la única, por ser museo, mantenida y, paradójicamente, habitada sólo por fantasmas.
Trayecto de un sinfín de recuerdos. La Jaén, tan próxima al parque Riosinho; al presentir su cercanía empiezo a calmar el tranco. Menos apurado, más y más seguro, menos jadeante, ya sosegado. Nadie me sigue. Respiro profundo; respiro, en mi entorno, aires de libertad.
Es una noche cuajada de estrellas; percibo, recién, el firmamento que, con su luminosidad, parece cobijarme… ¡cómo lo extrañé!, ¡cuánta falta me hizo! En la soledad de este instante, recobrando confianza, tranquilo ya en el parque desierto, sin su cotidiano bullicio, pretendo por unos minutos recuperar el ánimo.
Cerrando los ojos, suspiro aliviado; sentado en una de sus bancas, observo el entorno: la comisaría, la heladería y la pastelería; la tienda de la esquina, la peluquería Esmeralda y la desprovista librería; la calle Montenegro, y subiendo unos pasos, el edificio donde siempre vivimos. Su puerta con el 834, como número, justo al lado del colegio Villamil. Algo más arriba, donde la pendiente se hace mayor, la fábrica de Papaya Salvietti; gaseosa, tan paceña como el mismo barrio. Zona popular, de clase media.
Pensativo, disipada ya la incertidumbre, en el sosiego que me brinda un entorno tan querido me pasa por la mente, y por el corazón, una sucesión de hechos que buscan vislumbrar lo que en reclusión he vivido.
En referencia a unas fotografías publicadas de la calle Jaén y el parque Riosinho...
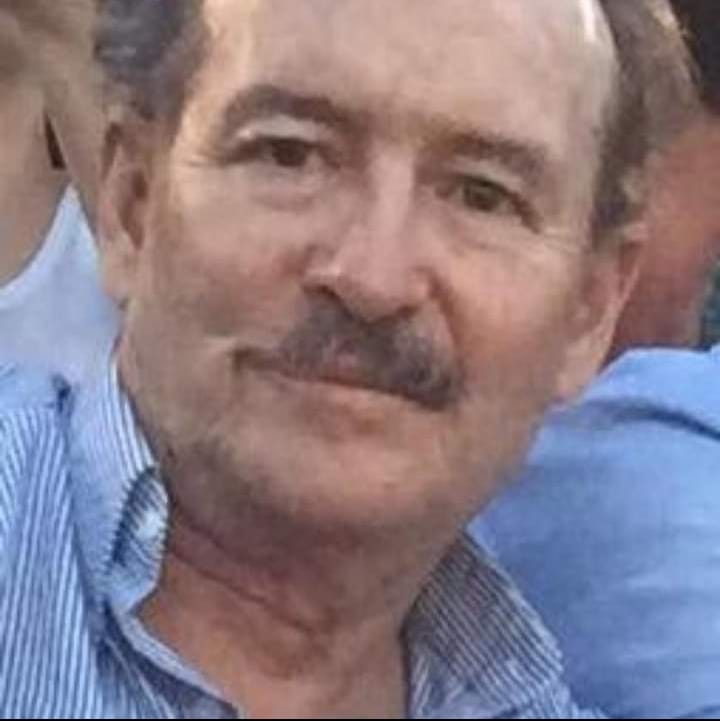
❮
❯
